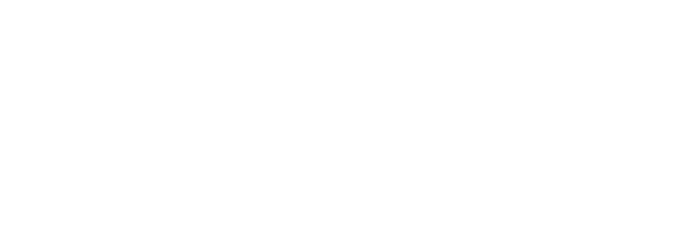En el actual número de Medicina Intensiva, Peñuelas et al.1 analizan la evolución de la fragilidad de los pacientes ingresados en UCI por insuficiencia respiratoria secundaria a COVID-19. Se trata de un estudio multicéntrico prospectivo realizado en México que implicó 8 centros en el que se media la fragilidad al ingreso y tras 6 meses de alta de UCI. Hubo un seguimiento completo de 164 pacientes. Únicamente un 22% de los casos inicialmente robustos permanecían igual tras 6 meses de alta de UCI, lo que indica un deterioro respecto la condición física previa de la mayoría de los pacientes. Únicamente la necesidad de ventilación mecánica se relacionó con el empeoramiento del estado basal de estos enfermos. Se trata de una cohorte de pacientes relativamente jóvenes, con poca comorbilidad, mayoritariamente con un SDRA no severo y prácticamente sin fragilidad al ingreso, por lo que no se identifican otros factores de riesgo para deterioro a largo plazo.
El estudio tiene un abordaje novedoso, al valorar la fragilidad no tanto como factor de riesgo sino como una variable de «resultado» tras el ingreso en UCI.
Se define la fragilidad como una condición en la que concurren pérdida de reservas funcionales, fallo de los mecanismos homeostáticos y presencia de vulnerabilidad a una multitud de resultados adversos tales como caídas, discapacidad, aumento de la necesidad de atención sanitaria y muerte prematura2. Hasta la actualidad la fragilidad se ha estudiado y definido como un factor de riesgo para una mala evolución en los términos antes descritos y son muchos los estudios que relacionan la fragilidad previa al ingreso en UCI con el pronóstico vital y funcional al alta, también en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-193,4.
Los pacientes incluidos en este estudio eran pacientes mayoritariamente no frágiles al ingreso, cuyo estado funcional y cognitivo se deterioró por la gravedad de su neumonía y la necesidad de ingreso en UCI y ventilación mecánica. En este estudio, el deterioro funcional se ha valorado como «empeoramiento de la fragilidad» (que en la mayoría de los pacientes incluidos se correspondería con «fragilidad adquirida») y evaluado mediante la escala de fragilidad FRAIL.
Este abordaje plantea dos debates muy interesantes.
El primero es cómo se debe medir la fragilidad. Los autores utilizan en su estudio la escala FRAIL que evalúa 5 dimensiones: fatiga, resistencia, movilidad, presencia de determinadas enfermedades y pérdida de peso en el último año. Se define fragilidad con una puntuación igual o superior a 3. La herramienta ha sido validada en su área de influencia y se basa en la propia valoración del individuo. Algunos estudios en pacientes críticos han utilizado la escala Clinical Frailty Scale, que usa una escala pictográfica de 9 «estados» que van desde la persona robusta a la severamente frágil, más fácil de recoger, en la que mayoritariamente se usa el quinto escalón o superiores para definir fragilidad. Solo ocasionalmente en el ámbito de la Medicina Intensiva se ha usado el Frailty Index, que valora 43 ítems relacionados con las esferas física, emocional y cognitiva y cuya obtención es más laboriosa4,5. Queda por resolver cuál es el método más adecuado (por robustez, sencillez y que abarque la multidimensionalidad del concepto) para identificar la fragilidad ante la decisión de ingreso en UCI y que permita comparar entre poblaciones de diferentes estudios.
El segundo e inesperado debate que el estudio plantea es cómo y cuándo se deben medir las consecuencias en calidad de vida y estado de salud tras un episodio de enfermedad aguda grave. Sabemos que a la pérdida funcional se suman, en muchos casos, alteraciones cognitivas y emocionales en el llamado síndrome post-UCI (Post-Intensive Care Syndrome o PICS). Si abordamos primero el «cuándo», se considera corto-plazo desde el momento del alta hospitalaria hasta los 30 días posteriores, y largo-plazo de tres meses en adelante, aunque hay estudios de seguimiento hasta a 5 años6. En el estudio de Peñuelas et al., el seguimiento se realiza a los 6 meses del alta hospitalaria, el mismo periodo que se ha utilizado en la mayoría de los estudios pos-COVID7. Aunque 6 meses se considera un seguimiento a largo plazo y pocos estudios en este campo superan este periodo, desconocemos si es suficiente o, por el contrario, como apuntan algunos autores8, el estado de salud pudiera ir mejorando todavía si, tras detectarse los pacientes en riesgo, se mantienen medidas dirigidas a revertir este deterioro.
Respecto al «cómo», actualmente y tras los múltiples estudios que describen, no solo alteraciones funcionales sino también cognitivas y de salud mental en un porcentaje importante de pacientes críticos (en lo que se ha llamado PICS), las escalas y herramientas que pretendan medir la calidad de vida a corto y largo plazo después de un ingreso en UCI no pueden centrarse únicamente en evaluar la reserva física, sino que deben incluir la dimensión cognitiva y emocional9. Las escalas de fragilidad más sencillas que agrupan los pacientes predominantemente en función de su estado físico funcional y la escala EuroQol-5D-5L, clásicamente utilizada para medir la calidad de vida tras el paso por la UCI10, que añade la dimensión ansiedad-depresión, se antojan ahora del todo insuficientes para valorar las secuelas y calidad de vida tras el ingreso en UCI.
A falta de una única herramienta que permita definir y cuantificar la gravedad del síndrome post-UCI, los expertos recomiendan el uso simultáneo de varias escalas entre las que se incluye la escala EuroQol-5D-5L y escalas de valoración del estrés postraumático, la ansiedad y la función cognitiva9. Quizás la escala FRAIL o la escala Clinical Frailty Scale sean capaces de medir también el componente físico a largo plazo del síndrome post-UCI y quizás el Frailty Index pueda informar también de los componentes cognitivo y emocional de este síndrome, pero hasta la actualidad su uso en el ámbito de la Medicina Intensiva se ha limitado a su valor pronóstico del ingreso en UCI.