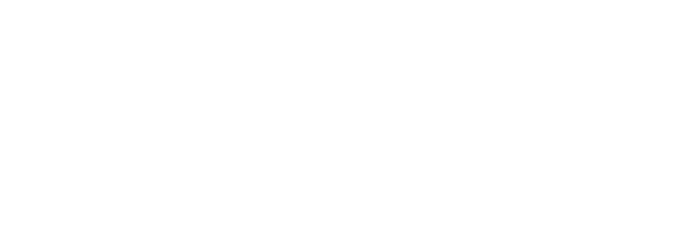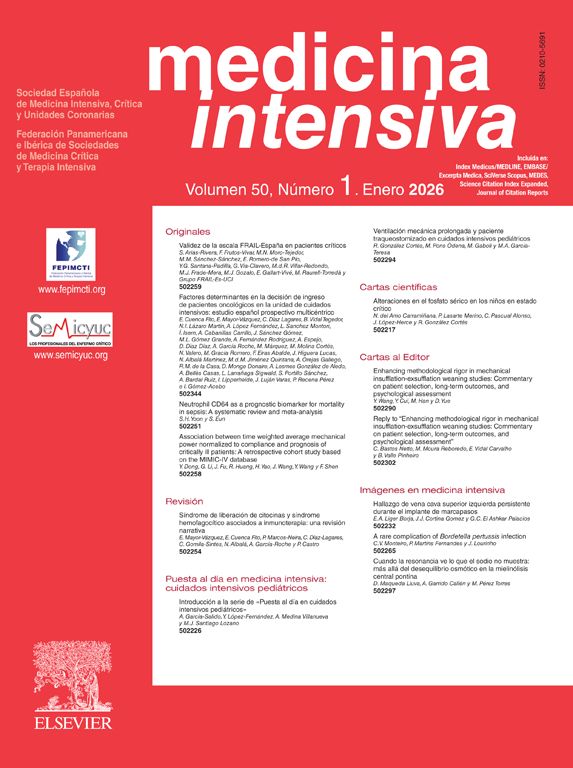Los que tenemos una cierta edad vivimos el reposo en cama como primera recomendación en las enfermedades de la infancia, esas que hoy no se pasan gracias a las vacunas. Ha sido en los últimos decenios cuando el papel del ejercicio activo y pasivo durante la enfermedad ha cobrado una importancia creciente en la recuperación, cambiando el paradigma de atención en muchas enfermedades. Es normal hoy día ver pacientes intervenidos de prótesis de rodilla levantarse y andar en el despertar posquirúrgico o pacientes con infarto de miocardio que son dados de alta a las 48horas del evento. La atención de los pacientes críticos ha evolucionado igualmente desde el reposo absoluto hasta la movilización precoz, con medios pasivos, instrumentales (vibradores, electroestimulación) o facilitando la movilización activa1 asociada a una estrategia de sedación más ligera y de duración ultracorta.
Los indicadores de debilidad adquirida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) incluidos en el síndrome poscuidados intensivos son una de las mayores preocupaciones actuales entre las secuelas de los ingresos prolongados en UCI de pacientes extremadamente críticos2. En ese sentido, la pandemia COVID-19ha tenido una enorme influencia en la detección de necesidades de movilización y fisioterapia precoz, que se ha traducido en un incremento de las evidencias a favor de la misma. Sin encontrar indicadores de resultado a favor de una menor mortalidad, que hasta cierto punto era aventurado encontrar, sí que se ha demostrado que la movilización precoz puede generar una reducción de los días de ventilación mecánica, así como de las estancias en UCI y en el hospital3, que son evidencias relevantes para ayudar a convencer a las direcciones de los centros para su implantación. Asimismo, se ha demostrado una disminución en la debilidad adquirida, con mejores indicadores de fuerza muscular a los seis meses y, por tanto, mejores datos de independencia funcional4.
Por el contrario, las estrategias de movilización precoz tienen dificultades de implantación, fundamentalmente de causa organizativa y de cargas de trabajo. Todos somos conscientes en nuestras unidades de que es imprescindible el convencimiento de los profesionales y la colaboración activa de todos los estamentos para obtener una elevada tasa de movilización precoz en nuestros pacientes. En este sentido, a pesar de tener evidencias claras a favor, es llamativa la cantidad de literatura existente sobre las causas del rechazo a la movilización en el paciente crítico5. Dentro de las condiciones que generan este rechazo, aparte de las cargas de trabajo, tiene un papel preponderante la situación clínica del enfermo. La presencia de ventilación mecánica en fase aguda, la existencia de inestabilidad hemodinámica con dependencia de aminas, la existencia de delirio6 o la presencia de drenajes, heridas complejas, dispositivos de oxigenación extracorpórea (ECMO) o quemaduras graves, suponen un importante freno para la implantación de estas medidas7. Igualmente, el temor a posibles eventos adversos durante la movilización supone un lastre para la implantación y mantenimiento de estas estrategias, que dificultan la asimilación de su importancia ante las dificultades asociadas8.
En el presente número publicamos una revisión sistemática con metaanálisis sobre la aplicación de movilización precoz a pacientes con shock cardiogénico9, en el que los datos extraídos de estudios en su mayoría observacionales refuerzan la idea de que son estrategias seguras y factibles. Es decir, que la tasa de eventos adversos es suficientemente baja y reversible (hipotensión, taquicardia) como para que compense su realización teniendo en cuenta sus efectos positivos, y que son procedimientos que pueden llevarse a cabo sin una dificultad extrema.
Resulta notorio, aunque no sorprendente en el análisis realizado, que la tasa de consecución de movilización precoz se reduzca según aumenten las dosis de drogas administradas. Obviamente en esas circunstancias la profundidad de sedación y la existencia de otros dispositivos (ECMO, depuración extrarrenal) reducen la facilidad para implementarlas. Sin embargo, el hecho de que el promedio de pacientes con movilización a dosis altas alcanzado en tres estudios sea de un 7% (IC 95%-3% a 16%), da idea de que son estrategias hasta cierto punto factibles aun a dosis elevadas de aminas.
Otras cuestiones relevantes para la interpretación de resultados y para la implementación de estas prácticas son, por un lado, cuánto de precoz es la movilización precoz, aunque parece haber consenso en considerar las primeras 72horas10. Por otra parte, es también relevante conocer detalladamente cuál es el grado de movilización precoz que se consigue teniendo en cuenta los niveles de gravedad e invasividad sobre los pacientes, y si los procedimientos utilizados son aplicables a nuestras unidades. De ahí la importancia de realizar estudios en grupos homogéneos de pacientes como en el presente trabajo y de analizar por subgrupos de mayor riesgo e intervencionismo. De cualquier manera, y como cualquier otra medida terapéutica, existen diferentes «dosis» de tratamiento, desde la movilización pasiva o la instrumental, hasta ejercicios moderados en cama, la bipedestación o la deambulación.
No obstante, el estudio tiene las limitaciones de un metaanálisis de estudios fundamentalmente observacionales, por lo que son necesarios más trabajos en este tipo de pacientes, y sobre todo ensayos clínicos controlados basados en definiciones claras de la movilización y dirigidos a grupos de enfermos con patologías y tratamientos invasivos en los que se espere una elevada tasa de debilidad adquirida entre los supervivientes. Esto permitiría conocer hasta qué punto una terapia de movilización precoz dirigida podría mejorar su expectativa de recuperación, además de reducir su estancia, calibrándolo por su intensidad.
Probablemente el primer camino para mejorar nuestros resultados entre los supervivientes extremadamente críticos sea concienciarnos desde el momento del ingreso de todos aquellos aspectos que inciden en su recuperación posterior, y entre ellos parece cada vez más evidente que evitar la sobresedación y la inmovilización prolongada sean dos de los más importantes. Y es tarea de todos.
Declaración sobre el uso de la IA generativa y de las tecnologías asistidas por la IA en el proceso de redacciónNo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial en la generación de figuras ni en la elaboración o refinamiento del texto.
FinanciaciónNo hemos tenido financiación alguna para realizar el trabajo ni este documento.
Conflicto de interesesNo tenemos conflictos de interés relacionados con el objeto de este artículo.