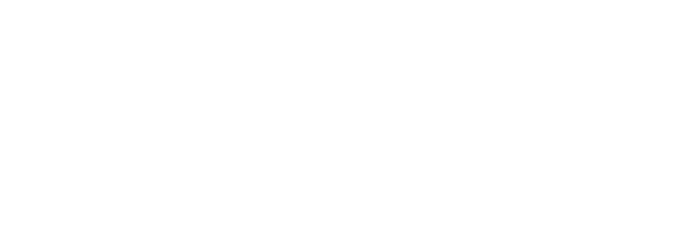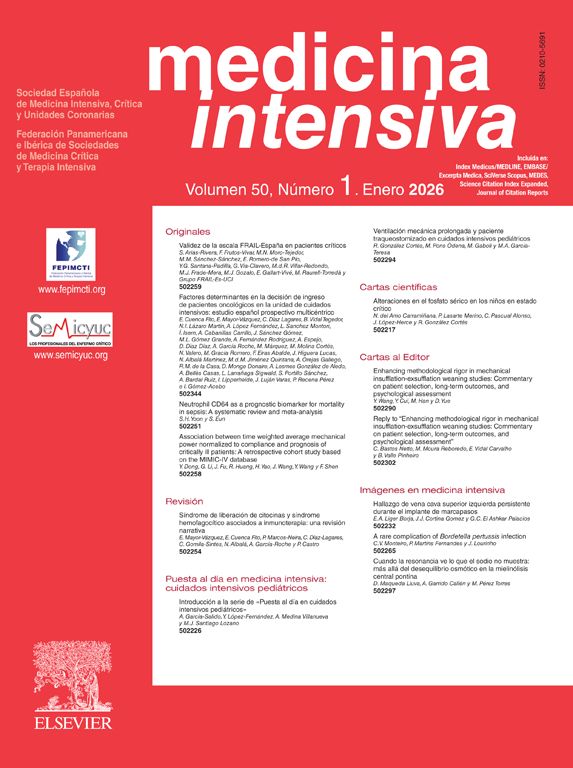La fragilidad clínica es un síndrome caracterizado por reducción de la actividad física, fisiológica y de la reserva cognitiva, con características moleculares y fisiológicas entre las que destacan, un aumento de marcadores inflamatorios1.
El individuo frágil presenta, en combinación variable, disminución de la movilidad, pérdida de masa muscular, un deficiente estado nutricional, y una disminución de la función cognitiva2. Cada uno de estos factores y su combinación lo hacen más susceptible a agentes estresantes extrínsecos, lo que se traduce en mayor mortalidad por todas las causas de los individuos frágiles con respecto a los no frágiles de su mismo rango de edad3. Aunque la fragilidad es más prevalente en individuos de edades avanzadas (25% en individuos de más de 65 años vs. 50% en individuos de más de 85 años)4, fragilidad y envejecimiento no son sinónimos, por lo que si queremos conocer la prevalencia real de la fragilidad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) habrá que considerar a todos los pacientes ingresados en ellas.
Según el reciente estudio EDEN-125 las posibilidades de ingreso hospitalario de los pacientes atendidos en urgencias disminuyen significativamente a partir de los 83 años de edad y ello podría alcanzar a la probabilidad de ingreso en UCI. Pero la demografía actual impone un aumento considerable de la población de pacientes de edad avanzada en UCI de sociedades occidentales y la probabilidad de que pacientes con fragilidad sean admitidos en estos servicios médicos, justificando el interés de los investigadores por evaluar el impacto de la fragilidad en la probabilidad de mortalidad por todas las causas y otros outcomes6.
En los últimos cinco años se han publicado estudios realizados con pacientes ingresados en UCI españolas7,8, orientados a evaluar la prevalencia de fragilidad y su relación con predicción de mortalidad. Consideramos interesante comunicar los datos de fragilidad referentes a una población de 4.512 pacientes que ingresaron de forma consecutiva en siete UCI de nuestro país desde enero del 2019 a enero del 2020. La contribución al tamaño muestral de cada hospital se encuentra en tabla 1 MES. El estudio recibió la aprobación del comité de ética y la exención de firma del Consentimiento Informado.
Esta población se reclutó en el contexto de un estudio de validación externa de un score de mortalidad9 y en todos los pacientes se evaluó la presencia de fragilidad definida según los criterios de la Canadian Study of Health and Aging (CSHA)3 y se asignaron como no frágiles los pacientes con puntuaciones de 1 y 2, prefrágiles 3 y 4 y frágiles de 5 o más (los ítems de la escala se encontrarán en la figura 1 del MES).
Aplicando retrospectivamente estos criterios a los 4.512 pacientes, se definieron dos poblaciones, No Frágiles (n=3.836) y Frágiles o Pre-Frágiles (n=677) que suponen un 15% de la muestra total.
Esta prevalencia, que se alinea con las más bajas descritas en la literatura6, debe ser vista bajo la perspectiva de que se calcula sobre toda la población ingresada en el tiempo de estudio, sin considerar rangos de edad, y con los criterios de definición de fragilidad previamente descritos.
Las poblaciones de los pacientes con y sin criterios de fragilidad son claramente diferentes en todos los factores considerados en el estudio (sexo, edad, ventilación mecánica, sepsis, inotrópicos, ingreso médico, ingreso cardiológico y mortalidad), salvo en el origen médico de los pacientes (tabla 1). Los pacientes frágiles/ prefrágiles tienen más edad, mayor prevalencia de sexo femenino ya encontrado por otros autores10, más probabilidad de presentar sepsis, mayor consumo de recursos en forma de perfusión de inotropos o de ventilación mecánica y mayor mortalidad intraUCI por todas las causas. La mortalidad global por todas las causas es del 23,78% muy próximo a la del metaanálisis de Muscedere6.
Comparación de las variables en pacientes frágiles vs. no frágiles
| Variables | No frágiln=3.836 | Frágiln=677 | Valor p |
|---|---|---|---|
| Sexo femenino, n (%) | 1.443 (37,62) | 370 (54,6) | <0,000 |
| Edad, n ± DE | 63,78 ± 15,86 | 72,64 ± 15,10 | <0,000 |
| Ventilación mecánica, n (%) | 994 (25,91) | 236 (34,85) | <0,000 |
| Sepsis, n (%) | 783 (20,41) | 251 (37,07) | <0,000 |
| Inotrópicos, n (%) | 918 (23,94) | 285 (42,09) | <0,000 |
| Ingreso médico, n (%) | 3.232 (84,28) | 578 (85,38) | ns |
| Cardiológico, n (%) | 1.587 (41,37) | 219 (43,47) | ns |
| Mortalidad, n (%) | 430 (11,21) | 161 (23,78) | <0,000 |
DE: desviación estándar; ns: no significativo.
La regresión logística no condicionada utilizando la mortalidad por todas las causas como variable dependiente (tabla 2) establece el peso de la fragilidad como factor pronóstico de mortalidad intraUCI por todas las causas, OR 1,63 (1,36-1,97) p <0,0000, este valor está en línea con el encontrado por Muscedere et al.6 y es claramente superior al de la edad, OR 1,02 (1,01-1,03) p <0,0000.
Regresión logística tomada como variable dependiente la mortalidad y aplicada al total de la muestra n=4.512
| Variables | Odds Ratio | 95% | IC | DE | Valor p |
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo femenino (SÍ/NO) | 1.0569 | 0,8608 | 1.2976 | 0,1047 | 0,597 |
| Edad | 1.0329 | 1.0248 | 1.0411 | 0,0040 | 0,000 |
| Ventilación mecánica (SÍ/NO) | 8.1686 | 6.4763 | 10.3032 | 0,1184 | 0,000 |
| Sepsis (SÍ/NO) | 1.0621 | 0,8253 | 1.3670 | 0,1287 | 0,6395 |
| Inotrópicos (SÍ/NO) | 3.2539 | 2.5693 | 4.1209 | 0,1205 | 0,000 |
| Ingreso Médico (SÍ/NO) | 4.7611 | 3.2735 | 6.9245 | 0,1911 | 0,000 |
| Cardiológico (SÍ/NO) | 0,7813 | 0,6029 | 1.0125 | 0,1322 | 0,062 |
| Escala funcional | 1.5444 | 1.2490 | 1.9095 | 0,1083 | 0,0001 |
Tenemos que resaltar el hecho de que a diferencia de lo que ocurre en el metaanálisis de Muscedere et al.6, nuestra población frágil sí que muestra un mayor consumo de recursos terapéuticos en forma ventilación mecánica o de perfusión de inotropos, lo que de una forma intuitiva nos parece más razonable que admitir que dos poblaciones tan diferentes no muestren diferencias en el consumo de recursos y señalar que nuestra muestra global es superior, y por lo tanto con menor probabilidad de cometer error tipo I.
Se analizaron también las diferencias entre pacientes frágiles y prefrágiles, si bien este análisis está lastrado por el hecho de que el grupo con fragilidad solo contiene 61 pacientes y en consecuencia la probabilidad de cometer error tipo I no puede ser ignorada. Teniendo en cuenta esta premisa, los pacientes frágiles presentan como rasgo diferencial, un mayor porcentaje de sepsis, OR 1,86 (1,09-3,15), p = 0,02. Otros factores analizados no alcanzan diferencias significativas, pero consideramos interesante su presentación en la tabla correspondiente (tabla 2 MES) a los lectores. El hecho de que los pacientes del subgrupo frágil presentes un mayor porcentaje de sepsis y no se corresponda con mayor consumo de recursos hay que atribuirlo al poco tamaño de la muestra de los pacientes frágiles. El ingreso de pacientes con fragilidad en nuestras UCI es un hecho innegable y frecuente. Es razonable suponer que la prevalencia actual irá en aumento en consonancia con un mayor envejecimiento de la población. Es obvio que la presencia de fragilidad no puede constituir un elemento de exclusión de ingreso, pero hay que tener en cuenta que la prevalencia in crescendo de esta población tiene implicaciones pronósticas individuales y condiciona un mayor consumo de recursos terapéuticos, factores a considerar en la planificación presente y futura de nuestras UCI.
FinanciaciónEste trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.
Conflicto de interesesLos autores manifiestan carecer de conflicto de intereses en relación con la carta científica que estamos presentando.